El teatro de Alberto
Restuccia, es decir, de Teatro Uno, es claramente una manifestación que comparte
las características de las neovanguardias, y por eso parece pertinente comenzar
a narrar el curso del arte asociado a los postulados de las vanguardias europeas
en Uruguay, de modo de registrar las preexistencias que generaron el humus del cual
se alimentó su teatro. El grado de preexistencia de movimientos de vanguardia en
el país servirá de referencia para evaluar la magnitud del impacto del trabajo de
Restuccia a partir de 1960.
Avant-garde avant-la-lèttre
En marzo y junio de 1935, los hermanos
Álvaro y Gervasio Guillot publicaron en Buenos Aires dos artículos en La Nación,
que daban noticia de Isidore Ducasse, nom de plume Comte de Lautréamont. Si bien
Bloy (en 1896) y poco después Darío (probablemente porque leyó a Bloy) habían sido
los primeros en mencionar al poeta montevideano, fueron los surrealistas quienes
lo convirtieron en una figura tutelar. Una de las características de las vanguardias
europeas fue su predilección por lo irracional, lo inarticulado, lo reprimido, lo
oculto, lo marginal y lo extranjero: la bande à Picasso había difundido el interés
por las artesanías africanas; Artaud encontró en las danzas de Bali rasgos apropiados
para el nuevo arte teatral; Modigliani desarrolló su trabajo de escultura inspirándose
en arte arcaico del mediterráneo. Montevideo, si bien había merecido el librito
de Dumas “La nueva Troya”, era un reducto colonial remotísimo, cuyo exotismo —así
lo vieron los surrealistas— había alimentado la creatividad de Lautréamont.
Al terminar la Gran
Guerra europea, en 1918, Breton descubrió la poesía de Lautréamont, y su nombre
quedó para siempre asociado a los surrealistas, que publicaron sus poesías en 1919,
y que entre 1925 y 1930 lo elevaron a la categoría de patrón del surrealismo.
Los Guillot refieren
que en las publicaciones montevideanas La alborada y Rojo y Blanco, durante la primera
década del siglo XX, “[se rendía] un culto semirromántico a Lautréamont y contribuyeron
a enriquecer y complicar la leyenda del mismo con los mitos y relatos más extravagantes”
(Guillot Muñoz 7, 8). El culto a una libertad que se expresaba en repudio las costumbres
pequeñoburguesas del patriciado montevideano fue común entre periodistas y poetas
del 900, y algunos de ellos, probablemente luego de leer a Darío, simplemente adoptaron
la idea de ruptura que evocaba, más allá de aceptar o no los rasgos de estilo asociados.
No necesariamente influidos,
pero sí sintonizados con la actitud rebelde de Lautréamont, algunos poetas del 900
sentaron las bases de un tránsito hacia la vanguardia que nunca iba a ocurrir. Uno
de ellos, Julio Herrera y Reissig, resumió en buena parte de su poesía y en su manera
de presentarse discursivamente ante la comunidad, la energía agresiva característica
de las vanguardias que iban a estallar poco después de su muerte en la lejana Europa.
Herrera, sin tener conocimiento
de dos movimientos artísticos claves en la primera mitad del siglo XX, que estaban
emergiendo justo al final de su vida, activó una lírica insólita en la que, no obstante,
pueden advertirse elementos formales futuristas y expresionistas, caracterizados
tanto por la incesante velocidad sintáctica de los poemas como por la superposición
de una profusa visualidad […] (Espina).
Herrera murió en 1910,
y sabía de la existencia de Lautréamont, aunque cuando se refirió lateralmente al
montevideano lo trató de “vizconde” (Mazzucchelli), lo cual parece indicar que no
tenía mucha familiaridad con libros donde estuviera escrito su nombre; es decir
que es probable que no lo hubiera leído. Es natural, debido al escasísimo número
de ejemplares difundidos por entonces de la obra de Lautréamont. Lo que los emparenta
es un aire de rechazo que parece ser legado de algunos, y que en una comunidad pequeña
y joven, creada por el sedimento extenuado de extranjeros desesperados, se muestra
con mayor nitidez que en comunidades artísticamente más vigorosas.
Lautréamont y Herrera,
por distintos motivos, no generaron escuela ni tuvieron seguidores, y sólo mucho
después se asentó definitivamente su aceptación, cuando el paso del tiempo hizo
imposible otra cosa que una rendida admiración pasiva.
Lautréamont portaba
el germen de lo que cuarenta años más tarde las vanguardias iban a proponer como
estrategias de acción artística. Pasó inadvertido en su lugar de nacimiento, y sólo
después de Darío (escribiendo en París) se reivindicó su nacionalidad. En varios
sentidos la figura de Lautréamont sirve de espejo a muchos poetas y artistas uruguayos.
La ascendencia francesa de Lautréamont, y la conjunción de su genio y su desconocimiento
en vida, debido a la marginalidad geográfica de su lugar de nacimiento, se unen
a la extrañeza de su producción literaria. La publicación de sus libros fue fragmentaria,
anónima, azarosa, rodeada del miedo de sus editores, retirada antes de llegar a
las librerías.
El caso de Herrera tiene
otras explicaciones. Su muerte temprana impidió, muy probablemente, el desarrollo
de tendencias más cercanas a las vanguardias en aquel Montevideo tan atacado por
el poeta a causa de su pacatería pequeñoburguesa. Pero, desaparecido del mapa territorial,
su obra no bastó para modificar el panorama fuertemente retraído al romanticismo.
Lautréamont y Herrera
nacieron y murieron antes de sí mismos. No encontraron campo fértil para su siembra,
y sólo generaciones más tarde tuvieron reconocimiento, cuando ya pertenecían a un
pasado clausurado. El espacio para las vanguardias quedó limitado a variaciones
extravagantes de diletantes que la intelligentsia nunca tomó en serio.
Un contacto entre Herrera
y las vanguardias que sí se manifestarían, aunque con escasa energía, dos décadas
después de la muerte del poeta, es la prédica de un intelectual que, cuando jovencito,
gritó un discurso fúnebre de Herrera. En ese momento escribía poesía y firmaba con
el seudónimo Aurelio del Hebrón. En 1928 defendió lo que llamaba, muy tempranamente,
“literatura vanguardista”. Ese intelectual era Alberto Zum Felde, y fue el mayor
ensayista y crítico uruguayo (aunque nacido en Argentina) del período anterior a
la segunda guerra mundial. Su trabajo intelectual y periodístico fue decisivo para
la formación de generaciones de intelectuales y artistas, particularmente los de
las generaciones que crearían el movimiento teatral independiente en el Uruguay.
Derrota de la vanguardia
Alberto Zum Felde escribía una sección
en el diario El Día en la que respondía
consultas de los lectores, con clara intención didáctica. El 10 de enero de 1928
publicó una nota titulada “Los tres principios del arte de nuestro tiempo”, en respuesta
a una pregunta acerca de “las normas o principios del arte contemporáneo, en general,
y en especial de la literatura de nuestro tiempo” (Pablo Rocca, ed.). Con estilo
moderado y gran prudencia, Zum Felde define el arte de vanguardia como intuitivo,
“antiliterario” (en el sentido de apartarse de las tradiciones), subjetivo, “super-realista,
creacionista, antiacadémico, antirretórico”, y de absoluta libertad formal.
A la semana siguiente,
uno de los directores del diario, que firma con seudónimo (y cuyo nombre era Francisco
Alberto Schinca), acusa a Zum Felde de “[tener] parte de culpa en el alarmante desarrollo
de la poesía macarrónica en nuestro país. […] [Todo lo que dice Zum Felde] me parece
difícil, sibilino, esotérico. […] Sería conveniente que esas definiciones de arte
vanguardista fueran más claras, pues al amparo de esa caliginosidad desconcertante
se están perpetrando muchas herejías”. (Pablo Rocca, ed.).
La discusión no duró
entre ambos periodistas más que un par de notas, pero durante todo ese verano Zum
Felde publicó artículos teóricos sobre las vanguardias, muy informativos, que evidentemente
chocaban contra la sensibilidad dominante, representada muy probablemente más por
la opinión del director del medio para el que trabajaba Zum Felde que por la de
éste, que tendía a la aceptación de lo nuevo. En algunos de esos artículos Zum Felde
explica que buena parte de los poetas vanguardistas locales le tenían fastidio debido
a sus juicios no siempre benévolos acerca de su producción. No tenía mucha base
real y positiva para defender la praxis de la vanguardia, puesto que no había en
el país suficiente número de poetas vanguardistas, y mucho menos buenos, y más bien
predominaban los oportunistas y los esnobs. Incluso en la crítica a “El hombre que
se comió un autobús”, del único vanguardista que perduró, Alfredo Mario Ferreiro,
dice Zum Felde, al final de una reseña positiva: “El libro contiene muchas crudezas
juveniles y estridencias de reclame, que no vale la pena señalar porque, además
de ser más graciosas que censurables, el tiempo mismo se encargará de eliminarlas,
en ediciones futuras de este poeta, que aparece con una marcada personalidad en
el ambiente”. (Pablo Rocca, ed.).
Pero en esos años, cuando
se celebraba el centenario de la independencia del país, dominaba el ambiente cultural
uruguayo un grupo de poetas, pintores y músicos diletantes, tan superficiales como
la generación de europeos cursis de les années vingtcinq (que pasaron a la historia
con el nombre de estilo decorativo “Art Déco”), pero con mucho menos talento. Esa
llamada “Generación del Centenario” sería desbancada por la Generación del 45, pero
sólo después de treinta años de hegemonía. La prédica de Zum Felde, que sólo se
limitaba a registrar la emergencia de un arte nuevo, no tendría éxito, y el país
permanecería con los ojos fuertemente cerrados durante un cuarto de siglo.
La generación del 45
borró del mapa a la generación del Centenario. Según explícitamente dice Carlos
Maggi, dramaturgo y ensayista, figura conspicua de la generación del 45, sus cogeneracionales
consideraban a la generación del centenario como unos “viejos bobos”, y con deliberación
y sin piedad se dedicaron a liquidarla para ocupar su lugar en la prensa, el teatro
y en general el mundo de las artes. [1]
La generación del 45
se llamó a sí misma “generación crítica”, un punto a tener en cuenta acerca de su
relación con las vanguardias.
Por edad y época en
la que desarrollaron su profesión, deberían haber sido los miembros de la generación
del centenario quienes se ocuparan de difundir las ideas de las vanguardias en el
país; sin embargo, su producción fue en términos generales de nula calidad artística,
y afiliada a tendencias románticas o, en el mejor de los casos (si se atiende a
la cercanía con los movimientos contemporáneos europeos), modernistas. Los pocos
poetas cercanos a las vanguardias trabajaron esporádicamente, mostrando bajo nivel
de calidad, y se mantuvieron en los márgenes de la actividad cultural. Tal es el
caso de Alfredo Mario Ferreira, el único poeta claramente identificable con las
vanguardias (en su caso, el futurismo).
La generación del 45
se acercó a veces a las vanguardias, particularmente algunas poetas, como Amanda
Berenguer, con esporádicos experimentos de ruptura formal hacia los años setenta.
Con esa generación se asentó en el país una manera de entender el compromiso de
los artistas e intelectuales que dominó el panorama de América latina de los años
sesenta y setenta: el artista comprometido, que, en esta región se acercaba a algunas
propuestas de la neovanguardia europea. Pero aun así, la generación crítica tendió
más bien a rechazar el arte de ruptura, que se veía muchas veces como manifestación
de una burguesía hastiada. Es así como en Uruguay, entre la muerte de Herrera, que
parecía augurar un acceso a las vanguardias, y el advenimiento del movimiento teatral
independiente que tuvo su punto más alto antes de que comenzara la década del 60,
no hubo manifestaciones cercanas a las vanguardias europeas.
En ese período, y en
el ámbito de las artes visuales y la música, dos fracasos estruendosos confirman
la aridez del suelo cultural uruguayo.
Otras negaciones
El caso de los hermanos Barradas es ilustrativo
del proceso de desintegración de la obra y la figura de artistas de vanguardia en
los años de entreguerras, por causa del rechazo de la comunidad.
Rafael Barradas era
pintor, y su hermana Carmen era pianista y compositora. Durante diez años Rafael
hizo su carrera en España, donde conoció, en su estadía en Barcelona, a Joaquín
Torres García, y, posteriormente, durante los años 20, instalado en Madrid, a García
Lorca, Buñuel, Dalí, los poetas del 27, los ultraístas. Las penurias de la posguerra
lo empujaron a pedir al gobierno uruguayo un pasaje de regreso al país, pero le
fue negado. Su madre, viuda, y sus hermanos Carmen y Antonio de Ignacios — este
último, poeta—, decidieron emigrar a España con la intención de unir fuerzas para
salir adelante.
En Madrid, mientras
Rafael trabajaba en el diseño de escenografías, o como ilustrador para revistas
y periódicos, Carmen componía algunas de las piezas más renovadoras de la música
uruguaya del siglo XX. Pero ambos hermanos no lograron encontrar un camino que les
permitiera desarrollar satisfactoriamente sus carreras, y hacia fines de los años
20 toda la familia regresó a Uruguay. Al contrario de lo que iba a ocurrir diez
años más tarde con Torres García, los Barradas fueron recibidos con notable frialdad.
Poco después de llegar murió Rafael, cuando a través de su amigo Julio J. Casal
comenzaba a difundir su trabajo en la revista Alfar. (Peluffo).
Carmen consiguió un
empleo público como pianista en el Instituto Normal, y compuso algunas piezas más,
pero la indiferencia del medio la fue arrinconando hasta que en los años sesenta
dejó de componer. (Santos Melgarejo).
La crítica española
había sido unánime en reconocer la originalidad y calidad artística de sus composiciones,
pero el medio uruguayo no le permitió exponer su obra. Su caso es notable porque,
tratándose de una de las mayores compositoras de la historia del país, buena parte
de su obra se perdió por negligencia de sus herederos, y el propio Estado cometió
errores de atribución (resueltos tardíamente a través de recursos judiciales), y
en la actualidad, por motivos administrativos sólo atribuibles a la potencia de
la censura que mereció en el país el arte asociado con las vanguardias históricas,
su obra no puede ser editada en disco. (Santos Melgarejo). Escuchadas ahora, las
composiciones de Barradas aparecen como muy cercanas a ideas que desarrollaron —
desde otros puntos de partida y en medios muy distintos, y también con sensibilidades
diferentes— los músicos atonalistas. Carmen Barradas no fue influida por lo que
vio en España, sino que llegó a España con un bagaje que le permitió componer sus
propias obras. Pero incluso si su originalidad pudiera ponerse en duda, lo que importa
es que Uruguay no logró escucharla.
Con su hermano pasaba
otro tanto, en el plano de lo visual, pero tenía una mínima ventaja: era varón,
y por lo tanto tenía la posibilidad de insertarse con mayor fluidez en un medio
dominado por varones. Su relación con poetas y editores le permitió la promesa de
un trabajo que se vio incumplida por su muerte. Soltera, sin su hermano, acosada
por la pobreza, Carmen no pudo superar las restricciones de las que con justicia
se había quejado Herrera y Reissig, y finalmente fue aplastada por el entorno.
La generación del 45
no fue más benévola con los artistas vanguardistas que los viejos conservadores
del Centenario. No rescataron del olvido y el ostracismo a algunos artistas como
Barradas, ni ellos mismos produjeron una obra realmente renovadora. Aun hoy la importancia
de Carmen Barradas es, como denunciaba Zum Felde en el entierro de Herrera, apenas
un festejo social. Si la obra de Rafael Barradas tiene otra consideración entre
los miembros de la crítica es debido a la vitalidad que impone a las obras transables
la realidad del mercado internacional de pintura.
Torres y la nueva pintura
Los Barradas, Zum Felde, Julio J. Casal
y numerosos intelectuales que veían con buenos ojos el arte de vanguardia recibieron
en 1934 a Torres García, que volvía al país después de intentar en vano conquistar
París y Nueva York. Su obra era la única producida por un uruguayo que encajaba
perfectamente, sin dudas, en la más exacta definición de la vanguardia europea.
Empujado por el clima de la guerra que se avecinaba, y por el fracaso de su carrera
europea y norteamericana, Torres volvió a la patria con la esperanza de encontrar
seguidores y financiadores. Y los encontró en una medida extraordinaria. La figura
de Torres es responsable, de una manera que nunca podrá sobrevaluarse, de la extraña
autopercepción de los uruguayos como un pueblo cultural y artísticamente progresista,
aceptador del arte nuevo, afecto a la cultura y también vanguardista en un sentido
amplio, es decir, promotor de nuevas vías para el arte.
La comunidad de artistas
y políticos que recibió a Torres como a un maestro consagrado estaba compuesta tanto
por los pocos intelectuales y artistas renovadores y con cierta voluntad de cambio,
como por los más conservadores y conspicuos representantes de la generación del
Centenario. La popularidad instantánea, explosiva, los espacios que se le abrieron
sin condiciones, las becas estatales, sólo pueden entenderse si se recuerda que
para una mirada marginal como la que podía ejercer Uruguay hacia Europa, admirativa,
acomplejada, hacia el mundo del Art Déco, de rascacielos y fortunas tan altas como
ellos, como el conjunto neoyorkino Rockefeller Center, el jazz de grandes bandas,
las bailarinas liberales como Josephine Baker e Isadora Duncan, se unía naturalmente
en el imaginario trasportado por las revistas ilustradas con obras como la de Picasso
o Le Corbusier. Por otra parte, España aun significaba, para Uruguay, Europa, y
los poetas, artistas e intelectuales españoles eran muy respetados por los uruguayos.
Torres parecía ser la
figura ideal para colocar a Uruguay en ese espacio elusivo, difícil de conseguir
para un país pequeño y jovencísimo, de centralidad en la corriente de la modernidad.
Así fue percibido y así, incluso, es percibido hoy en día.
En la escala que hizo
en Río de Janeiro el barco que traía a Torres y su familia a Montevideo, lo esperaba
una carta en la que la Sociedad de Amigos del Arte le ofrecía pleno apoyo, espacio
para clases, charlas y exposiciones. El mismo día de su llegada dio su primer discurso
radial. Tres días después de su llegada, fue recibido por el Presidente de la República.
En pocas semanas, la prensa recogía la voluntad de un enorme grupo de artistas e
intelectuales que reclamaban becas, encargos y apoyos al artista uruguayo repatriado.
Sus discursos y conferencias
tenían mucho éxito, y es fácil entender por qué, si uno los lee hoy: proponían una
figura de artista heroica y romántica, amable, desinteresada y de elevadas miras,
al servicio de la comunidad, de la educación y del progreso. Era exactamente lo
que los uruguayos querían oír. Al mismo tiempo despreciaba el comercialismo, el
ritmo acelerado de las grandes ciudades, el envejecimiento de la cultura europea.
La situación se repetirá a lo largo de la historia de la cultura uruguaya: una ciudad
sin edificios de más de ocho pisos añora un mundo sin rascacielos; una ciudad casi
sin automóviles se queja de los embotellamientos; una comunidad de asalariados rechaza
las carreras financieras. Torres había estado, como los estancieros ricos, en París
y Nueva York, y trasmitía aquí la idea —justamente porque no era un estanciero rico,
sino un artista preocupado por la felicidad pública— de que la esperanza estaba
en el sur. Su dibujo de una América con el sur apuntando hacia arriba sigue siendo
una poderosa imagen usada por un sector importantísimo de la intelectualidad uruguaya.
En esa imagen se ve con claridad la idea de que el artista tiene el imperativo moral
de cuestionar el orden establecido. Una idea curiosa, tratándose de Torres, que
era un fiel y obediente seguidor de una serie de normas arbitrarias (como la partición
de sus composiciones según la sección áurea o divina proporción de Pacioli) que
justamente provenían de una autoridad y un orden establecido en el momento histórico
del nacimiento del capitalismo.
A pesar del buen recibimiento,
la crítica no lo trató bien. Incluso algunos de quienes habían ido a recibirlo al
puerto, y que luego lo respaldaron en sus pedidos de apoyo económico al estado,
no entendían su propuesta, no lograban conciliar su discurso romántico (ciertamente
aplicable a cualquier estilo) con su práctica de una pintura fríamente descriptiva,
muy estilizada, decorativa antes que figurativa. Si se atiende a la manera como
Torres redactaba sus textos —inarticulada, fragmentariamente, lo que los hace ambiguos,
opacos, contradictorios y en muchos casos incomprensibles— se percibe una gran concordancia
con su propuesta visual, que en ese sentido es claramente vanguardista. La prensa
rechazó su pintura, y sus numerosos alumnos, reunidos en torno al clan familiar
Torres, se convirtieron en una vanguardia interna, que arrastró a la pintura uruguaya
a través de las décadas y aun hoy divide dramáticamente el mundo de las artes visuales
en partidarios y enemigos.
Su taller fue un espacio
en el que los artistas más inquietos encontraban ocasión de reunirse, incluso si
la figura de Torres era demasiado impositiva. No sólo pintores, sino también artistas
de teatro (en los años treinta empezaban a crearse elencos de aficionados) poetas
y narradores se reunían en tertulias espontáneas en el taller de Torres. El discurso
mesiánico, su manera mayestática de referirse a sí mismo y su fanatismo pueril,
que lo llevó a bautizar su propia concepción con un nombre ya utilizado por otras
corrientes (constructivismo, universalismo constructivo), quizá por ignorancia,
aunque más probablemente por megalomanía, eran al mismo tiempo un imán y un estorbo
para quienes estaban interesados por la Nueva Sensibilidad, como se llamaba por
entonces al arte de vanguardia. [2]
Por más que escribió
y publicó muchísimo, y que dio cientos de conferencias, su discurso es desleído,
romántico, ambiguo. La ambigüedad fue probablemente causa de su éxito instantáneo,
ante una comunidad que ansiaba escuchar algo que ya sabía qué era.
La obra moderna uruguaya
El 23 de mayo de 1937 la Compañía nacional
de Comedia estrenó en el teatro Urquiza de Montevideo la pieza de Francisco Espínola
“La fuga en el espejo”. El texto había sido escrito durante los días 29 de enero,
y 1, 2 y 6 de febrero de ese año. Espínola, nacido en 1901, había publicado para
entonces sus libros más característicos
—su única novela, un
libro de cuentos y un libro para niños—, y se había puesto a prueba como intelectual
comprometido al tomar las armas en una guerrilla que se levantó contra la dictadura
del presidente Terra en 1934. Sus personajes y ambientes son camperos, pero su literatura
no es gauchesca, y se caracteriza por una composición cuidadosa y un uso perfectamente
controlado de los recursos técnicos. Su pieza teatral tuvo una gran repercusión,
en un Montevideo que aun estaba entusiasmado por el arribo de Torres García tres
años antes. En el prólogo al libro de Espínola, el poeta y crítico Roberto Ibáñez
dice, refiriéndose al texto: “los que hemos tenido oportunidad de leerla, podemos
valorar la enorme distancia que existe entre su auténtica realidad artística y la
opaca interpretación teatral que la dio a conocer. Infelicidad de la tramoya, deformación
del texto, sobre todo en la pobre teatralización de la pantomima. Visible simplificación
declamatoria, conciencia epidérmica de los papeles, turismo de superficie en los
actores. No obstante, la calidad de la obra trascendía hasta el auditorio, defendiéndose,
incluso, de sus propios intérpretes”. [3]
La obra se anunciaba
en los programas y en la tapa del libro como “drama pantomima”. Una primera parte
desarrolla el diálogo entre dos personajes que, en concordancia con el estilo de
las vanguardias, no tienen nombre, sino que se definen por algunos atributos: una
“joven triste” y un “hombre de cabello gris”. Esta información estaba a disposición
del público en los programas de mano, pero en escena los personajes jamás se nombran
mutuamente. El diálogo entre ambos discurre como una construcción de memoria compartida:
ninguna información se aporta entre ellos ni al espectador. Buena parte de las frases
tiene sentido alegórico o simbólico, o connota poéticamente, de manera enigmática,
construyendo un universo emocional que a medida que avanza hacia el final se torna
tenso y frágil. La segunda parte de la pieza es una pantomima, a la que se llega
luego de un poema monologado por el personaje masculino. La transición es efectiva
desde el diálogo sin acciones hasta las acciones sin diálogo.
Los personajes llegan
a la escena sin contexto, dialogan sin explicarse ni presentarse, y sólo es posible
entender que los personajes son dos amantes que no volverán a verse. El tono general
es de tristeza. El personaje masculino asume una actitud vigilante, para no caer
en la desesperación. La pantomima representa la puesta en movimiento de una serie
de símbolos de cartón manejados por un titiritero, que antes habían sido puestos
en palabras por los personajes.
La tensión de los diálogos
y la insistencia en algunas imágenes de referente poco claro deja la impresión de
que el autor no puede hablar del tema de la pieza. Los personajes hablan de sus
experiencias como a través de un código privado que apenas permite atisbar el carácter
erótico de la relación. El prologuista advierte: “Los símbolos no admiten equivalencias
lógicas estrictas. Comprender el arte, exclusivamente, es empobrecerlo; hay, también,
que sufrirlo y soñarlo”. Y a continuación hace la defensa más acorde a la idea que
del arte y de la recepción tenían las vanguardias: “Cada lector o espectador […]
puede verter a su gusto la significación intuitiva de esos elementos simbólicos
y rebajarlos al nivel de una exhausta categoría racional” (Espínola 27). A continuación
explica que hará una interpretación, y desliza una mención a Freud que da la pista
de que hace una lectura no inocente del carácter rupturista de la pieza.
La dificultad de poner
en palabras algunos asuntos, que parece aquejar a Espínola en esta obra, se manifestaría
en la parquedad de Beckett o en la irracionalidad de Ionesco. En el caso de Espínola
se sospecha una dificultad para abordar abiertamente la índole erótica del vínculo
entre los personajes.
Probablemente parte
de la expectativa que generó la obra, y la buena convocatoria que tuvo, se debieron
a que fue la primera obra del elenco, una compañía de derecho privado, pero parcialmente
subvencionada por el estado, entre otras formas, mediante el otorgamiento de la
sala, que pertenecía al SODRE. [4] Los
fundadores de la compañía eran hombres de radio y de teatro popular, ampliamente
conocidos por el público.
El prólogo de Ibáñez
y las notas de prensa aparecidas luego del estreno demuestran que la obra resultó
incomprensible para el público de la época. La polémica entre Zum Felde y Schinca
que había ocurrido casi diez años antes, con motivo del trabajo, formalmente cercano
al futurismo, de Ferreiro, marca también en el caso de “La fuga en el espejo” los
polos en pugna. La diferencia es, probablemente, que Espínola tenía una obra publicada
más sólida y aceptada que Ferreiro. Curiosamente, esto lo hacía más inaceptable
para algunos, ya que difícilmente podía calificarse el texto de Espínola de capricho
juvenil. El reproche que entonces se hizo más reiteradamente fue el de la falta
de compromiso del autor con la realidad. Ibáñez lo pone así en el prólogo: “La fuga
en el espejo, se ha dicho, es indiferente a las preocupaciones fundamentales de
nuestro tiempo” (Espínola). Y realiza allí una defensa del arte nuevo como resistencia
efectiva al fascismo que se entronizaba en Europa. No menciona la participación
de Espínola en el levantamiento armado contra la dictadura, ocurrido en 1935, que
terminó con el encarcelamiento del escritor. La falta de mención se debe a que en
el momento de publicarse el libro era presidente (aunque elegido, esta vez, a través
de elecciones populares legítimas) quien había dado el golpe de estado y había encarcelado
a Espínola. Pero la participación del autor en la llamada Batalla de Paso de Morlán
era el argumento más claro para contradecir las tesis de la falta de compromiso
con la realidad.
NOTAS
Capítulo inicial del libro-tesis: Vanguardias
retrasadas en el teatro uruguayo: el rol actualizador de Teatro Uno. Montevideo,
2014.
1. Entrevista en el programa “Tormenta de cerebros”, 6 de junio de 2007, 1050
AM, Uruguay.
2. “Nueva sensibilidad” se debe a la traducción que José Ortega y Gasset hizo
de la fórmula de Apollinaire “esprít nouveau” al titular una conferencia que dictó
en Buenos Aires en 1916. Durante los años 20 y 30, la crítica se refería a las vanguardias
históricas, con frecuencia, con esa denominación.
3. Esta referencia a la mala actuación es excepcional, si se exceptúan las críticas
feroces a la mala actuación de los actores uruguayos de los años cuarenta y cincuenta,
proferidas con firmeza y fundamento por Carlos Martínez Moreno desde el semanario
Marcha, y debe ser atendida especialmente para hacerse una idea de la calidad escénica
de las obras de teatro nacionales hasta los años sesenta y setenta. Algunos referentes
del teatro independiente (ver infra) como Nelson Flores, también son duros, en declaraciones
recientes, a la hora de calificar la calidad de los actores de mediados de siglo
XX.
4. El SODRE era el Servicio Oficial de Difusión Radio Eléctrica, creado en 1929.
Para alimentar los espacios radiales, el organismo comenzó a financiar elencos de
cantantes, músicos y bailarines, a imagen de las empresas estatales de radio europeas.
La creación de un elenco de teatro dependiente del organismo estuvo dentro de sus
objetivos, y de hecho durante el año 1942 funcionó una “Comedia Nacional” completamente
subvencionada.
*****
Agulha Revista de Cultura
UMA AGULHA NA MESA O MUNDO NO PRATO
Número 196 | dezembro de 2021
Curadoria: Floriano Martins (Brasil, 1957)
Artista convidada: Cecilia Vignolo (Uruguai, 1971)
editor geral | FLORIANO MARTINS | floriano.agulha@gmail.com
editor assistente | MÁRCIO SIMÕES | mxsimoes@hotmail.com
logo & design | FLORIANO MARTINS
revisão de textos & difusão | FLORIANO MARTINS | MÁRCIO SIMÕES
ARC Edições © 2021
Visitem também:
Atlas Lírico da América Hispânica



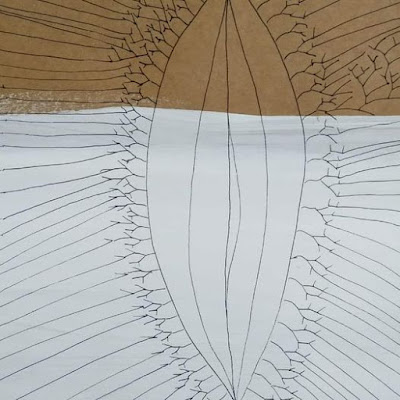








Nenhum comentário:
Postar um comentário